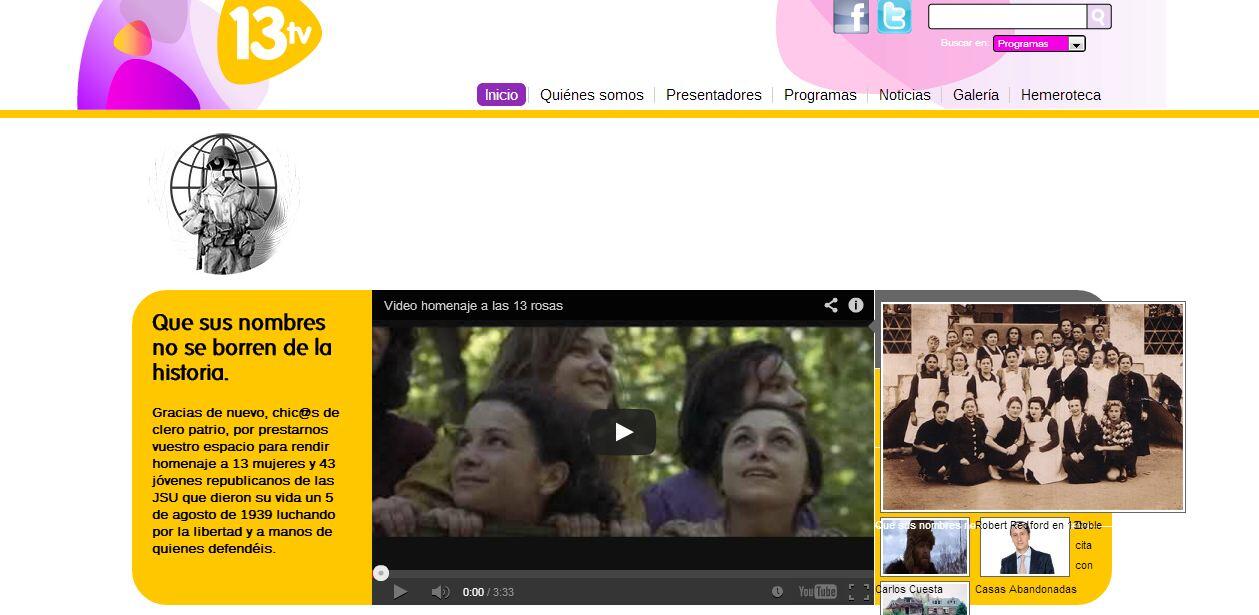Recuerdo una
anécdota que viví en mi primer curso de periodismo allá por el año 1973,
ó 1974. Fui a retirar unos apuntes a casa de un compañero que vivía en
en la madrileña calle de Capitán Haya. Recuerdo de aquella visita dos
imágenes que me llamaron poderosamente la atención: una enorme bandera
rojigualda con el escudo franquista bordado en el centro, presidiendo el
vestíbulo, y una cocina lujosa e inmensa, tan grande como todo el piso
de protección oficial en la periferia de Madrid que yo compartía con mis
padres y mis hermanos. El padre de mi amigo tenía un alto cargo en la
administración franquista y el mundo en que aquella familia vivía era un
mundo radicalmente distinto al mío. Mi compañero, al que perdí la pista
al poco de terminar la carrera, había nacido, como yo, en la década de
los cincuenta, pero había crecido en un ambiente y con una educación en
las antípodas de la mía. En su familia nunca habían cuestionado el
sistema: al contrario, vivían cómodamente a su sombra. La normalidad
cotidiana se había cimentado con el “cara al sol” en el patio del
colegio, la religión en el aula, la misa semanal, la ignorancia
(inconsciente o buscada) respecto a la existencia de miles de presos
políticos, la elusión de la falta de libertades, el mito de la pérfida
Albión como fuente de todos los males y del robo de Gibraltar, la visión
de la guerra civil como una cruzada necesaria contra una República que
llevaba al país al desastre y toda una panoplia de aprendizajes bajo un
Régimen que mimaba a sus afectos y servidores y que se había
convertido, en la mente de la mayoría silenciosa en algo parecido a la
marcusiana “sobrerrepresión”, o autorrepresión convertida en parte de la
conciencia propia a fuerza de miedo, resignación y voluntad de
sobrevivir.